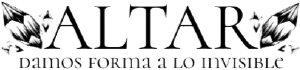Desde tiempos remotos, los seres humanos hemos sentido la necesidad de detenernos, de marcar un lugar y un instante en el flujo incesante de la vida para conectar con algo más grande que nosotros mismos. Así nacen los altares: espacios simbólicos donde lo visible y lo invisible se encuentran, donde lo cotidiano se transforma en sagrado.
Un altar no es solo una mesa con objetos. Es una metáfora viva. En él, lo material se convierte en lenguaje espiritual: una piedra puede representar la estabilidad, una vela la transformación, una flor la fragilidad de la existencia. Cada elemento contiene una intención, una memoria, un deseo.
En distintas culturas y épocas, los altares han cumplido funciones diversas: honrar a los antepasados, agradecer a la tierra, pedir protección o recordar el ciclo de la vida y la muerte. Pero en todos los casos, cumplen la misma misión esencial: reunir lo disperso, dar sentido a lo invisible, crear conciencia.
Hoy, en un mundo acelerado y digital, recuperar la práctica de crear altares —físicos, simbólicos o incluso interiores— es una forma de volver al centro. De hacer del acto cotidiano un gesto ritual. Porque quizá, como decía la mística contemporánea Marianne Williamson, “lo que se pone en el altar, se altera”.
Crear un altar, entonces, no es mirar hacia el pasado, sino recordar que aún somos capaces de otorgar sentido, de convertir un rincón del mundo —una mesa, una piedra, una taza, un rayo de luz— en un lugar de encuentro con lo sagrado.
¿Y si toda nuestra vida pudiera ser un altar?